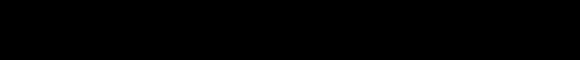Primer episodio - Segundo episodio – Tercer episodio – Cuarto episodio
Quinto episodio
Para la mayoría, el primer debate realizado en el mundo fue el que dio el triunfo a un joven ascendente, histriónico y dueño de un singular aplomo ante las cámaras, además de pertenecer a una familia influyente con pretensiones presidenciales. Con 43 años, John F. Kennedy derrotó ante las cámaras de televisión a su adversario, Richard Nixon, a quien las cámaras mostraron pálido, apocado, recién dado de alta de una internación clínica y negándose a ser maquillado. Sobre todo por despreciar a un medio ascendente que exige que el postulante dé la cara y acepte que, cuando los espectadores se dejan llevar más por lo que ven que por lo que escuchan, es difícil pelear desarmado.
De todos modos, Kennedy ganó por un margen tan estrecho que para quienes siguieron el debate por radio el ganador fue Nixon. Lo que de paso señaló la diferencia entre ambos medios: durante el debate, se produjo un enamoramiento recíproco entre las cámaras y el desenvuelto senador. Un amor a primera vista que sólo volvería a darse mucho después con el ascenso y la gestión de Ronald Reagan, un actor profesional y con experiencia como líder del sindicato de actores y por su paso por la gobernación de su Estado.
Aquel legendario debate de 1960 fue la culminación atípica de una campaña atípica y de un candidato diferente. Pero no fue el primero, ni siquiera en la era de la televisión. Menos interesante, más aburrido, se diría hoy –aunque siempre decisivo, porque marcaría el agotamiento de los electores después de 20 años de gobiernos demócratas–, fue el debate público y bajo los reflectores de televisión que mantuvieron unos años antes el republicano Dwight Eisenhower y el líder de los demócratas, Adlai Stevenson. Héroe de la Segunda Guerra Mundial, máximo conductor militar de las fuerzas aliadas que derrotaron a Hitler y favorito de los votantes, estrenó las campañas televisadas cuando un camión de exteriores y un puñado de cámaras viajaron hasta la residencia del candidato en Abilene. A Stevenson no le movió un pelo. Confiaba en las ventajas sociales que había acumulado su partido a lo largo de años de gobierno, y en sus argumentos cayó en el mismo error que iba a cometer Nixon ante Kennedy: subestimó al nuevo medio. Aceptó a regañadientes que un técnico lo acompañara en sus giras, pero nunca lo escuchó y sólo cuando se descompuso el televisor del hotel donde se hospedaba se acordó de él: “Llámenlo para que venga a repararlo. De eso debe saber”.
Las campañas políticas no entraron en la televisión hasta que el parque de aparatos en funcionamiento en Estados Unidos no llegó a un piso que garantizara una audiencia tentadora. La campaña que enfrentó a Eisenhower con Stevenson fue el momento justo. Había ya 40 millones de aparatos, el doble de los existentes en las elecciones anteriores, y cuatro veces la cantidad de estaciones, en parte gracias al enorme éxito de Yo quiero a Lucy, el teleteatro que sentó las bases de las series modernas. Pero así y todo el público tardó algo más en aceptar el matrimonio por conveniencia de la televisión y la política espectáculo. La asunción presidencial de Eisenhower apenas alcanzó una audiencia de la mitad de la lograda por el programa de Lucille Ball y Desi Arnaz, que para colmo esa misma semana arribaba a su comento culminante, cuando Lucy regresa a casa con el pequeño Ricky Ricardo, a la vez hijo de la pareja en la ficción y la realidad.
A los 65 años, Eisenhower, que había sufrido un ataque cardíaco diez años antes, parecía viejo y enfermo, a en vísperas de enfrentar los rigores de la campaña. La agencia BBDO había sido designada para manejar la cuenta del Comité Nacional Republicano, mientras que la publicidad de la organización de los grupos ciudadanos que apoyaban al general fue concedida a Young & Rubicam y Ted Bates. Esta última a su vez confió la atención del candidato al hombre que pasó a la historia como pieza clave del triunfo republicano: Rosser Reeves, cuyo modelo publicitario, The unique selling proposition, había cautivado a los anunciantes comerciales. Ahora Reeves tenía la ocasión de probarlo en una campaña política en la que estaba en juego nada menos que la presidencia de su país que, después de su rol protagónico en la guerra, se había convertido en la mayor potencia mundial: Estados Unidos.
El buen debate, único momento de una campaña que pertenece al pueblo – Quinto episodio
La quinta entrega de una historia de los debates electorales en los principales países democráticos.