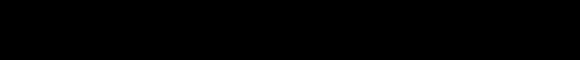Presentación:
La primera lección práctica de imagen la recibí de Luis Melnik. Una vez, en medio de una animada conversación, me preguntó:
"¿Cuál es para vos el mes de la primavera?".
"Septiembre, naturalmente", respondí.
"Sin embargo, septiembre tiene apenas diez días de primavera. Los veinte restantes son de invierno". Desde entonces creo que la imagen es un asunto muy complejo, y ando buscando al relacionista que se ocupó de septiembre, porque es un genio.
Melnik es un excelente narrador de historias. Es el conversador más ameno que conozco, y esto se debe a que des-especializa cualquier tema. Para hablar de publicidad, por ejemplo, se lanza sobre ella desde las alturas del Génesis, la mitología o las fábulas de Esopo. Lee mucho, y de todo, pero no se limita a citar, piensa.
Nos conocimos hace más de treinta años, con ocasión de un cóctel celebrado en el hogar del presidente de Chrysler, la empresa en la que Melnik se desempeñaba como director de relaciones públicas y publicidad. Con mucho menos presupuesto que la mayoría de sus competidores, Melnik lo agrandaba a fuerza de talento, creatividad y esfuerzo. Había formado un equipo de primera (Portaluppi, García Navarro, entre otros), que tenía iniciativa, empuje y no dejaba ningún detalle al azar.
Viéndolo bien no había misterio: Melnik no tenía competencia en lo suyo. Como directivo fue una prueba fehaciente de que las personas son más importantes que los presupuestos, en todas las áreas, pero sobre todo en publicidad y comunicación.
Cuando en 1976 edité mi primer libro, ¿Quién le teme a la publicidad?, Melnik accedió a escribir el prólogo. Casi simultáneamente apareció el primero de los suyos, Juicio a la publicidad, al que se sumarían luego otros trabajos sobre comunicación y, finalmente, el más extraordinario de todos: Crónicas de la imaginación primitiva, editado por Sudamericana (1994). Pero a pesar del tema, inusual para los del gremio, no sorprendió a sus amigos. Melnik es un explorador, un Stanley que se interna como un baqueano en una selva de lecturas hasta encontrar las más originales y las que desatan la cadena de las ideas.
De los comunicadores que conozco, Melnik fue el que viajó más lejos, hasta encontrar el comienzo del lenguaje. "El lenguaje humano fue una creación viva, espontánea e instantánea- escribió en "Crónicas…"-, un instrumento del pensamiento probablemente incentivada por la necesidad de diferenciarse de los animales. Nacía sin un plan, pero se registraba y fijaba entre los practicantes".
No obstante, las mejores páginas de Melnik fueron las consagradas al automóvil y a la particular relación que con él tienen las personas. Para Marshall McLuhan el auto es una extensión nerviosa del conductor, al igual que otras prótesis: el teléfono, la radio, la televisión, incluso el dinero. Melnik fue un poco más allá y convirtió al automóvil en una prolongación completa y sensible de su dueño. El esbozo de lo que con el tiempo sería una serie de fascículos publicados por El Cronista había aparecido como una columna en la revista Mercado a principios de la década del '70.
El que inaugura el cuarto de huéspedes de mi casa en Adlatina es un verdadero ensayo sobre la comunicación de crisis. Como es su costumbre, Melnik lo des-especializa y desarrolla con amenidad. (Alberto Borrini)
LA COMUNICACIÓN DE CRISIS Por Luis Melnik
Una forma prudente de iniciar el análisis de la comunicación en tiempos de crisis es, ante todo, no llamarse a engaño. Durante muchos años, nuestro país vivió ignorando la opinión de la gente. Para entender el problema planteado desde sus raíces, es menester recordar que todos los habitantes somos consumidores/ciudadanos. Como ciudadanos no votábamos ni opinábamos. Los acontecimientos ocurrían ante las conciencias controladas de la gente. Los ciudadanos no elegían, no votaban, no dilucidaban y, por lo general, ignoraban los acontecimientos o se negaban a conocerlos.
No le iba mejor al ciudadano consumidor. Poco para elegir, nada para opinar, ignorado por las empresas, por los empresarios, con estanterías vacías, unos pocos autos con décadas de existencia, monopolios estatales ignorantes de los deseos y necesidades, sin inversiones, con todo el armazón cayéndose a pedazos. Se nos pedía que no hablásemos por teléfono. Que apagásemos la luz.
En esos tiempos insólitos, las comunicaciones se traducían en comunicados marciales desde el gobierno. O por departamentos de relaciones públicas que habitualmente las empresas cedían al sobrino del presidente. Un buen día todo cambió. Los ciudadanos adquirieron derecho a votar, a elegir, aunque tal acontecimiento se repite cada dos años o períodos parecidos y aunque su capacidad de expresión todavía no ha encontrado cauces. Los ciudadanos que no gobiernan sino a través de sus representantes, no saben bien quién los representa y cómo llegar hasta ellos. Suelen sentir que su capacidad de selección no es tan grande como quisieran. Repiten con demasiada frecuencia que no se sienten representados por ningún partido. Pero tampoco están dispuestos a "meterse" en política, ni a ser delegados gremiales, ni concejales, ni representante de los vecinos dejando por lo tanto enormes vacíos que son ocupados por otros que ellos no respetan ni quieren.
Curioso el destino de una sociedad en la que "los unos" siempre culpan a "los otros" pero no están dispuestos a hacer lo que aquellos hacen contra sus habituales enojos. Pasa en política. Pasa en los colegios. En los edificios de departamentos. En los clubes. Votamos pero no elegimos a nuestros representantes. Votamos y damos mandato para cambiar la Constitución sin saber qué ocurrió con los vericuetos de la reforma. Elegimos listas de personas desconocidas y luego desconocemos quién ejerce nuestra representación y cómo podríamos hacerle llegar nuestras opiniones.
¿Y las comunicaciones? Nuestro país se destaca porque nuestros gobernantes no confían demasiado en sus voceros. Ninguno de ellos confía en nadie más que en sí mismo. Enfrentan micrófonos con la soltura de espadachines consumados y hablan de cualquier tema, cambian de opinión todo el tiempo, se rectifican, utilizan la técnica del triple discurso: dicen, dicen lo contrario, y luego sostienen haber sido sacados de contexto.
También nuestros más empinados empresarios son voceros de sí mismos. Con la llegada de las privatizaciones y la economía de mercado, por primera vez en la historia empresarial del país -salvo escasas excepciones- las grandes empresas de servicios públicos nombran ingenieros, directores comerciales, directores financieros…y directores de comunicaciones institucionales a un mismo nivel que aquéllos. Comienzan las carreras universitarias de la especialidad e incluso los master y posgrados.
Aunque todavía muchas de nuestras necesidades se cubren por monopolios cerrados de los que el usuario no puede desprenderse, comienza a rondar entre nosotros el concepto "elegir" y el consumidor/ciudadano, que en estos asuntos vota todos los días, adquiere brutalmente conciencia de su poder. Baja el pulgar y derrota a grandes marcas. Protesta y deja de comprar. Camina por los shoppings y decide precios, clases, marcas, tipos, financiaciones.
Repudia. Acepta. Informa a sus amigos y parientes. Tiene envases que lo invitan a comunicarse con el productor. Recorre las góndolas del supermercado y mira con desprecio o elige solitariamente con placer y goce del poder que tiene entre sus dedos. Las empresas finalmente han descubierto que tienen usuarios y consumidores y que ya no basta con andar todo el tiempo a la caza de nuevos compradores, sino que hay que hacer enormes esfuerzos por conservar los que se tienen.
Todo compite contra todo. Quien invierte en un fondo de inversión, no va a comprar el auto. Quien decide un viaje al extranjero, evita gastar en una heladera. Quien compra un microondas, deja para otro momento la videograbadora.
¿Están las empresas convencidas de que las reglas de juego han cambiado para siempre? ¿O hacen lo que hacen porque no tienen más remedio sin ninguna vocación de servicio?. Durante décadas hemos despreciado las comunicaciones institucionales. Ahora las consideramos y comenzamos a tomar nuestra imagen con apego y cuidado. Pero nos falta ejercicio. Las empresas tienen diversas imágenes que se van formando aunque no hagan nada por sus comunicaciones.
Tiempos hubo en que los empresarios podían vivir aislados, arropados en torres de marfil, dejando transcurrir los ríos del tiempo a sus pies. Pero el inquieto mundo moderno provocó a las empresas nuevos conflictos. Los pobres y desamparados habitantes de un pequeño villorrio suben a los satélites y reclaman sus derechos a los cuatro vientos del planeta. Y los gobernantes y las clases dirigentes, habitualmente sordos a las quejas minúsculas, sienten que los acontecimientos les caen desde el cielo. Literalmente, por las antenas parabólicas.
De las cien economías más grandes de la Tierra, 51 son corporaciones, 49 son países. Esas empresas dirigidas desde aposentos sin ventanas, altísimos tronos marfilados y comandantes abrumados por el cortísimo plazo, están echando cables a tierra porque sienten crujir sus estructuras más sensibles. Entonces abrirán guarderías, establecerán la igualdad de los sexos, cuidarán el medio ambiente, favorecerán la capacitación, pagarán cuidadosamente sus impuestos, protegerán a sus usuarios, revisarán cada detalle del packaging…y todo se hará a los cuatro vientos como una virtud, y no como una obligación.
George Soros escribe preocupado por la situación social del capitalismo; un grupo de 800 compañías de San Francisco forman la organización "Business for Social Responsability"; Rockefeller habla de filantropía estratégica. La necesidad imperiosa de proteger a la sociedad de la que se nutren las empresas, es el cumplimiento de una obligación que debería ser moral, pero se llama estratégica.
Los dirigentes empresarios del futuro son los mismos jóvenes que hoy miran con desconcierto su presente. Otros serán presidentes, legisladores o jueces. ¿Habrán asistido y apoyado a las escuelas de sus hijos, ofrecido ayuda a sus parroquias, habrán mirado por encima de sus hombros o de las empalizadas de sus jardines, más allá de las esquina? ¿Habrán dedicado tiempo a transmitir sus experiencias, se habrán sentado con sus hijos a hacer los deberes o seguían pegados al teléfono celular en la plaza con sus niños? Alguna vez Miguel Ángel, refiriéndose a su maravilloso Moisés, explicó que cuando le trajeron el enorme bloque de mármol, intuyó la estatua que estaba contenida. Se limitó, entonces, a descartar las sobras. Y allí apareció el Moisés.
El futuro está enfrente nuestro. O cerramos los ojos y nos aterrorizamos o nos atrevemos a intuir lo que contiene. Las comunicaciones institucionales no pueden actuar como bomberos en los desastres. Es una profesión que se jerarquiza con el ejercicio cotidiano y el análisis diario. Los que están a cargo de esta actividad no pueden servirse de la prensa, ni atosigar a los periodistas con almuerzos, cócteles, fiestas, regalos, auspicios de programas de radio y televisión, ni tampoco endulzar los mensajes. A veces basta con hacer conocer las obras. Lo más importante es explicar al periodismo qué hace su empresa, cómo lo hace, cuáles son las dificultades diarias cuando no hay crisis, cómo es la gestión, cómo se encara el fenómeno técnico, cómo se atienden las quejas de los consumidores. La mejor forma de ganarse el respeto del periodismo es haciendo respetar la tarea.
Las empresas están redescubriendo el nuevo mundo de los privilegios del cliente. La misión del comunicador institucional es generar confianza a diario, en cada gesto, cada envase, cada mostrador, cada contacto telefónico. Los clientes necesitan que los llamen, y les cuenten cosas de la manera menos fría y despersonalizada.
¿Cuántas compañías de seguros, tarjetas de crédito, medicina prepaga, líneas aéreas o bancos tratan a sus clientes como seres individuales? Podrán decir que es imposible de concretar. Si así fuera, ¿para qué sirven la comunicación institucional y las relaciones públicas? Por supuesto que es mucho más pesada la tarea de generar nuevos fenómenos de comunicación cuando no hacen falta. También es un trabajo descomunal establecer relaciones cotidianas con quienes contratan o compran nuestros servicios. Es difícil y requiere de un jerarquizado nivel profesional.
Por eso la profesión ha alcanzado finalmente el nivel que tiene. Porque para desarrollarla hace falta tanto nivel profesional como capacidad operativa, ingenio técnico y audacia creativa para ser director financiero, de ventas, de ingeniería y producción.
Y que las empresas sepan que los consumidores/ciudadanos, acostumbrados a ser engañados, han perdido respeto por las antiguas majestades, y las empresas son campo propicio. Ya no se trata de arengas y diatribas, pronto serán juicios multimillonarios y deformaciones de la imagen que requerirán décadas de reconstrucción.
La imagen institucional de las empresas ha pasado a ser un capital de valor incalculable, es indispensable investigar constantemente qué le pasa a esa imagen frente al público externo e interno. Cuántas voces esenciales suelen ignorar, olvidar y perder las empresas por no seguir de cerca el proceso mental, espiritual y ejecutivo de su propia gente. Esta es una nueva disciplina a rendir junto con las técnicas externas de análisis y comprensión de los mercados.
Y esa tarea sustancial deberán realizarla los profesionales de las comunicaciones o las empresas caerán en manos de brujos, alquimistas y corsarios, que jamás verán dentro del bloque de mármol ninguna forma rescatable.