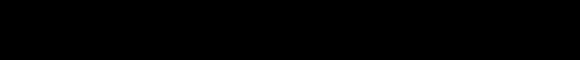La publicidad tiene más de un padre. Más curioso aún es que son de varias generaciones, algo que podría ser tomado como otra prueba de la llamada magia de la publicidad. De atrás para adelante, y a riesgo de omitir a algún progenitor importante, la nómina iría de Albert Lasker y Claude Hopkins a Bill Bernbach y David Ogilvy, pasando por Stanley Resor, Raymond Rubicam, Rosser Reeves y Leo Burnett y dejando fuera a algunos de los creadores más recientes, que a lo sumo podrían jactarse de ser hermanos mayores de sus colegas en actividad.
Son varios de los padres reconocidos, pero la actividad, en cambio, tuvo un solo abuelo: Phineas T. Barnum. Es común escuchar, entre los especialistas, que la publicidad tal cual se la concibe hoy empezó con el primer empresario moderno del espectáculo. Para otros lo que hacía Barnum era propaganda, disciplina que se permite un marco ético mucho más amplio y apela a técnicas menos transparentes que las publicitarias. Habría que agregar, en todo caso, que para bien y para mal, Barnum fue uno de los primeros hombres de negocios que tuvo una fe ciega en la difusión y la promoción.
Solía invertir, al principio, todas sus ganancias en avisos y pseudo-avisos, porque, y éste es el detalle, confiaba tanto en lo que nosotros llamamos publicidad como en otros recursos paralelos, la obtención de espacios gratuitos en los periódicos, por ejemplo. Hoy lo llamaríamos "comunicador integral". El hombre del circo y de los espectáculos estrafalarios -sirenas, enanos, elefantes, timos como la supuesta niñera de Washington- fue uno de los primeros en mezclar publicidad y propaganda. Separarlas es precisamente uno de los problemas de los profesionales desde hace ciento cincuenta años. Pero la marca de Barnum probó ser tan resistente al paso del tiempo como la del indestructible Zorro.
Phineas T. Barnum, según su biógrafo Irving Wallace, lamentó no haber nacido el 4 de julio; por horas se perdió una coincidencia con el aniversario de la Independencia norteamericana que pudo, sin duda, haber explotado convenientemente. A los quince años se trasladó de un pequeño pueblo de Connecticut a Nueva York; a los dieciocho años, en 1828, abrió su propia tienda, en la que por azar conoció a Bailey, uno de los principales promotores de espectáculos de la época. En 1835, conmovió a los 270.000 habitantes de Nueva York con el anuncio de un entretenimiento que estaba destinado a comenzar una nueva era, la era de Barnum.
Hay que ubicarse en el estilo recatado de los periódicos de esos años para apreciar la impresión que pudo haber causado este mensaje: "La mayor curiosidad natural y nacional. La niñera del general George Washington. ¡Joyce Heth es indudablemente la más asombrosa e interesante curiosidad del mundo!…Nació en el año 1674, y por lo tanto ha llegado a la asombrosa edad de 161 años. Apenas pesa 25 kilos, y sin embargo es muy alegre e interesante…". Después de este invento, Barnum presentó con bombos y platillos a la sirena de Fidji; a Tom Pulgarcito, una atracción humana de sesenta y dos centímetros de altura; a los siameses Ghan y Eng y al elefante Jumbo. Tuvo tanto éxito y ganó tanto dinero que se hizo construir un palacio, en Connecticut, que era la réplica del de Jorge V en Brighton, Inglaterra. Hasta sus decisiones más privadas estaban pensadas en función de la difusión pública.
Pero lo que más interesa aquí es su "contribución" a la publicidad. Heredó su vocación de uno de sus maestros, Maelzel, un trotamundos que se ganaba la vida con la presentación de un jugador de ajedrez automático, bautizado Terrible Turco, en cierto modo un primate en el árbol genealógico de las modernas computadoras. Maelzel lo inició en la difusión: nada ayuda tanto al empresario como los tipos y la tinta de imprenta, sentenció. Barnum llevó tan lejos la lección que llegó a decir, años después, que el único líquido que un hombre podría utilizar con seguridad, y aun con exceso, era la tinta de imprenta.
Una primera reflexión señala que a Barnum no le preocupaba la calidad sino la cantidad; fue, en realidad, el rey de la repetición y de la fama a cualquier precio. Viene a la mente enseguida lo que podría haber hecho Barnum si hubiese contado con un medio como la televisión. ¡ Ríanse ustedes del inocente Tinelli! Un profesor llamó a Barnum, en 1940, "el mayor psicólogo que ha existido…el Shakespeare de la propaganda". De la propaganda, estamos de acuerdo. Basta con recoger párrafos de Barnum como éste: "Yo entendía por completo el arte de la publicidad. No me refiero simplemente a la letra impresa, que siempre he utilizado con liberalidad y a la que confieso muchos éxitos, sino al hecho de inclinar a mi favor todas las circunstancias posibles". Lo que entendía por circunstancias avergonzaría hoy a cualquier anunciante o publicitario, a públicos cada vez más educados y obviamente a organismos de regulación y autorregulación que funcionan en todas partes del mundo.
Pero tampoco son de despreciar sus aportes técnicos, si así puede calificárselos. Llamaba sus "viejos métodos de publicidad" al modo de despertar la atención del público, de asombrarlo, de hacer que hablara y multiplicara el mensaje. Tenía ese olfato del hombre de negocios audaz que todavía persiste en el mundo del entretenimiento; en 1858, cuando se tendió el primer cable a través del Atlántico, ofreció pagar cinco mil dólares por el privilegio de inaugurarlo. Su oferta fue rechazada y la reina Victoria envió el primer mensaje al presidente norteamericano Buchanan.
Barnum coronó su iniciativa frustrada con este comentario: "No es porque el mensaje no fuera de valor, pero si yo me hubiera asegurado la celebridad de enviar las primeras palabras, esos cinco mil dólares podrían haberme rendido más de un millón". Aunque con pocos, muy pocos escrúpulos, hay que admitir que Barnum fue un visionario de la comunicación, recurso al que, casi sobre el filo del siglo XXI, muchos empresarios y funcionarios continúan ignorando.
Campeón de los signos de admiración, paladín de la repetición, precursor de la exageración y algo más, o mucho más, Barnum dejó impresiones que, todavía hoy, siguen vigentes y deberían hacer reflexionar a los anunciantes, algunos de los cuales se cansan cuando ven su aviso por segunda vez en los diarios: "Cuando el anuncio aparece por primera vez, el lector no lo ve. La segunda vez lo advierte. La tercera lo lee. La cuarta piensa en él. La quinta habla de él a su esposa. La sexta o la séptima está dispuesto a comprar lo que se le ofrece". Toda una lección que nos llega de la prehistoria publicitaria.