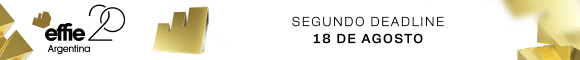En todos los tiempos la publicidad ha utilizado el recurso del exclusivismo para atraer a los consumidores: “con este producto, usted será único”, promete un anuncio cuya función es incrementar las ventas... es decir, que todo el mundo tenga ese producto. Si hay alguna culpa que echar, no debe serle endilgada a la falta de creatividad. Al menos, no solamente: la cuestión es que la apelación a la exclusividad funciona. Alejandro Dolina se refería más o menos a esto al explicar por qué siempre habrá más hinchas de River que de Boca (este último, el club de sus amores): River simboliza la élite, Boca lo popular, y “todo el mundo quiere pertenecer a una selecta minoría”.
Hasta tal punto esta cuerda funciona, que de vez en cuando algún anunciante decide directamente parodiarla: recordar la memorable serie de comerciales para cigarrillos Benson & Hedges, que eran premium antes de que esta palabra se inventara: “fumarlos ya no es un lujo... es un milagro”. Obviamente, nunca se supo de ningún bostero que fumara Bensons.
Pero por otro lado, a menudo pasa que el producto o servicio a difundir está pensando para un abanico de consumidores tan grande, que es difícil encontrar un rasgo que los unifique para apelar eficazmente a todos ellos. En estos casos, también es frecuente que la resolución creativa pase por mostrarles a los miembros del target que no son tan diferentes entre sí como la evidencia lo hace creer; que tienen algo importante en común y ese algo, por supuesto, es el producto que se está comunicando. Es el caso de Roles (2006), de DDB Argentina para Volkswagen Suran, que escenifica las diferencias entre un padre de familia y un muchacho no tanto más joven que él, pero que todavía está en la etapa previa de la vida. Coinciden en un restaurante; cada uno de los dos se imagina en el lugar del otro, ambos concluyen que se sentirían sumamente incómodos en ese otro rol pero, al salir, se dan cuenta de que los dos eligieron el mismo auto.
En Trabajar (2001), de Agulla & Baccetti para HSBC, las diferencias entre opuestos se manifiestan incluso de manera admirativa. “Pagaría por volver a casa después del trabajo”, piensa una azafata, casi en el mismo instante en que una señora que trabaja en tierra firme mira soñadoramente hacia el cielo y suspira por “un trabajo en el que me paguen por viajar”. En efecto, ¿qué pueden tener en común 29 millones de usuarios de HSBC? La creencia de que el pasto siempre crece más verde del otro lado de la cerca.
Y éste es el punto que venimos a examinar. No siempre uno se toma con tanta filosofía el hecho de que sus congéneres vivan sus vidas de manera diferente de como uno vive la propia. Más aun, a menudo esta evidencia es percibida como ofensiva. Y las estrategias que se despliegan para tratar de neutralizar esta “agresión” puede enunciarse con otro lugar común que alude al mismo color: las uvas que no puedo alcanzar están verdes.
Algunos ejemplos:
El matrimonio
Un grupo de amigos, todos cuarentones, estaba caminando por el Parque Lezama. Se cruzaron con un matrimonio que había llevado a sus chicos allí a pasar la tarde y estaba levantando campamento. El padre giraba la cabeza en todas direcciones como un radar que estuviera programado para no dejar de percibir un solo trasero femenino. La madre no se lo recriminaba porque no lo veía: con una expresión de visible agobio en su rostro, estaba absorbida por la nena y el nene que se le colgaban de la falda y le demandaban atención o golosinas. Los amigos, todos “solteros” –algunos porque no tenían pareja en ese momento, otros porque no se habían casado nunca- miraron el cuadro y, cuando estuvieron a una distancia prudente, se dijeron entre sí que habían hecho bien en recuperar su libertad o en no haberla resignado nunca.
Si uno quiere autoconvencerse de que no tener pareja es lo correcto –y, es de sospechar, si uno también quiere persuadirse de que lo que pasa es que uno lo eligió y no que no encontró a la persona adecuada-, está de suerte. Matrimonios mal avenidos los hay por cientos de miles. Y también hay momentos pocos felices incluso entre los matrimonios mejor avenidos.
Por lo mismo, las personas que están descontentas con su vida de pareja suelen mirar con desdén a quienes no la tienen. “Es inmaduro/a, no quiere asumir compromisos” es el sayo más fácil de colgarle a alguien que anda soltero por la vida, aunque también hay otros posibles (“sólo se interesa en sí mismo/a”, “se dedicó a su carrera y a ganar dinero”, “prefiere dedicarse a saltar de cama en cama”, “es un idealista que no quiere admitir que el hombre / la mujer perfecto/a no existe”, ) a la hora de descalificar a alguien que tiene una vida diferente de la propia y no parece que por eso le vaya excesivamente peor.
El truco es fácil. En psicología se llama “peyorización del objeto”, aunque gramaticalmente lo correcto sería decir “peyoración”, que queda igual de horrible. No es otra cosa que el consabido “las uvas (que yo no puedo comer) están verdes”. Y es algo bastante parecido a hacer trampa.
Pero es una tendencia muy humana, tal vez porque es humano tener que hacer elecciones sin estar completamente seguros de cuál de las opciones que tenemos sería la mejor o, peor todavía, estando seguros de que todas las elecciones posibles comportan costos tanto como beneficios. Esto hace que sea completamente natural, pero no por eso menos ingrato, el hecho de que nunca podamos estar completamente seguros de haber hecho la opción correcta. Para reafirmarnos en la creencia de que sí hicimos lo que más nos convenía, es útil decretar que quienes hacen lo opuesto se equivocan. Cuando hay poca imaginación, o poca tolerancia a la frustración, que es algo parecido, lo mínimo que se puede hacer es cuestionar las elecciones ajenas.
Si me quedo o si me voy
Dilema latinoamericano en general, pero argentino si los hay. Vaya paradoja,
El dilema existe tanto para el que se va como para el que se queda. Y tanto los que deciden lo uno como los que deciden lo contrario deben prescindir de la certeza de estar tomando la mejor decisión. ¿Cómo pude haber tenido la certeza de que no me habrían asesinado aunque me hubiera quedado? ¿Cómo estar seguro de que en la madre patria no voy a terminar trabajando de albañil y sacando lo justo para pagar las cuentas del mes, igual que ahora en mi país donde, por lo menos, hago un trabajo más calificado?
Los que sobrevivieron en suelo patrio a la dictadura de 1976-1983 acuñaron la (por lo menos, cruel) expresión “el amargo caviar del exilio” para referirse a los que se habían ido a extranjero para salvar el pellejo. Argüían, claro, que podían haberse salvado igual aunque se quedaran. El exilio solamente queda poético cuando lo canta Joaquín Sabina. Cuando lo canta un rioplatense, en cambio –Leo Maslíah- dice algo muy diferente: “Vos vas a tener una copa de buen vino...pero, Miguel...la mesa queda acá. Vos vas a salir a pasear todos los días...pero los días, Miguel, corren acá…” (La canción termina “adiós, Manuel”.)
Los que se fueron no estuvieron menos necesitados de validar su decisión, y lo que hicieron para descalificar a los que se habían quedado en
La dictadura que los argentinos han acordado en llamar “la última” no terminó con la disyuntiva de irse o quedarse. Quienes se van a los países centrales buscando prosperidad económica o un futuro con menos sobresaltos para sus hijos suelen argumentar, más o menos, que
A quienes se quedan, a menudo tampoco les basta decir que tienen fe en su país o que simplemente no están dispuestos a pagar el precio del desarraigo. Suelen experimentar la necesidad de criticar a los emigrantes por “ir a hacer de siervos a esos países que en la época de la segunda guerra mundial nos pedían comida a nosotros” o de tirar la toalla en materia de sacar adelante a su país de nacimiento.
Es indudable que habrá habido caviares amargos y no, al igual que funcionarios que fueron funcionales a los mecanismos de la represión ilegal y otras personas que padecieron, o resistieron como pudieron, la dictadura. De igual modo, hoy en día y por razones “solamente” económicas, es indudable que convertirse en extranjero es una decisión que comporta tanto costos como beneficios, igual que la de negarse a serlo. La discusión, además de aburrida, es falaz. Los unos y los otros, los de ayer y los de hoy, tienen todos algo que ver en el estado en que se encuentra su país.
El sexo
“Mamá, ¿por qué no me hiciste mujer?” prácticamente llora Adrián Otero al término de una canción cuyo tema no es que le gusten los muchachos sino por al contrario, que la mujer de quien él está enamorado no sólo no lo corresponde, sino que se burla cruelmente de él.
Así proferida, la demanda “por qué no me hiciste mujer” podría funcionar como una canilla que hiciera que legiones de mujeres empezaran a chorrear quejas por el estilo: la cantidad de veces que hombres a quienes ellas querían las trataron mal. ¿Cuál de los dos sexos es el que trata peor al otro? Antes de que vengan Simone de Beauvoir y sus epígonas, digamos que, a los efectos que aquí nos ocupan, sin entrar en consideraciones ulteriores, es lo mismo que preguntarse de qué lado de la cerca crece más verde el pasto. La canción refiere al estado de vulnerabilidad en que queda aquel que ama, sobre todo si ha tenido la desgracia de enamorarse de alguien que no suele ser compasivo cuando no puede corresponder a ese amor.
Cuando se trata de querer a alguien que no nos quiere y que además se envanece por la asimetría de la situación, da lo mismo el sexo de que nos hayan dotado nuestras madres. No importa: cuando la herida sangra, seguiremos echando pestes contra el sexo opuesto, explicándonos que “ellos” hacen lo que quieren porque son hombres y manejan el mundo –qué reduccionismo-, o que lo hacen “ellas” porque son todas Scherezades en miniatura, entrenadas para manipular... Datos que nos importan muy poco cuando se trata personas que no nos atraen o cuando tenemos la dicha de que nos elija aquel o aquella a quien hemos elegido.
El dinero
Esa persona tiene mucho dinero, pero lo heredó. Ese matrimonio se compró una casa espléndida, pero no tuvo que someterse al tocamiento inverecundo que implica la obtención de un crédito hipotecario: los padres le prestaron el dinero y no pusieron ni plazos ni intereses para su devolución. El otro tiene su propia empresa y le va bien, pero porque es un garca y además es de presumir que evade impuestos. Aquel que vive en la otra cuadra –o del otro lado de la cerca- dio la vuelta al mundo tres veces, desde las cumbres del Himalaya hasta los hielos eternos árticos, desde Ibiza hasta New York New York, siempre volando en primera clase y siempre con ropa y aparejos de primeras marcas cuando se trata de escalar o de cosas así. Pero todo esto ha podido hacerlo porque es un inmaduro que jamás se ató a la responsabilidad de un hogar que mantener ni a un empleo que le impidiera hacer turismo asiduamente.
No importa que quien así opine haya nacido con una voz que le envidiaría Caruso si todavía viviera (y que tampoco es mérito suyo), que tenga un curriculum académico por el cual podría fantasear con algún sustento que puede ser premio Nobel (y del cual puede estar muy orgulloso, porque eso sí es mérito suyo) o que su mundo afectivo esté poblado de gente sana y que lo quiere (en lo cual siempre hay algo de mérito propio y algo de suerte). Ni siquiera importa el más patético de los casos: aquel en que el envidiador también tiene mucho dinero.
A veces envidiamos incluso lo que tenemos, porque nos molesta el solo hecho de que otro también lo tenga. Quisiéramos ser los únicos con esos dones físicos, materiales y/o afectivos. Como sea, somos capaces de una mala fe que incluso nos haga soslayar que aquel que heredó una fortuna pudo haberla heredado de la persona a la que más amaba en su vida; que el matrimonio puede tener una casa espléndida pero llevarse a las patadas; que el self made man se aguantó cinco –diez, quince- años trabajando a pérdida y ahora tiene menos tiempo libre que cuando era un simple empleado; que el trotamundos salta de país en país con la vana ilusión de escapar de su propio pellejo, al que no soporta. Estas eventualidades servirían para “matar” simbólicamente aquellos atributos que nos ponen verdes de envidia, pero no cuentan porque podrían ser esgrimidas por los propios interesados.
Humano, demasiado humano
El problema es tan humano, tiene tal entidad que ha sido objeto de estudio por lo menos desde Hegel en adelante. Toda conciencia, decía el viejo Jorge Federico, persigue la aniquilación de las demás. Obviamente se trata de una metáfora –en la sociedad hay más gente que nunca asesinó a nadie que asesinos consumados- que refiere al viejo problema de de qué lado de la cerca está el pasto. Lo que quisiéramos, en suma, sería quemar el pasto del vecino.
Lo que importa es que el objeto de nuestra envidia o, por lo menos, de nuestros cuestionamientos, está siempre del otro lado de la cerca. Está del otro lado. Es un otro. No es yo, no es nosotros. La necesidad de matarlo viene de ahí. No se mata lo que no se teme. Es la explicación última que generaciones de estudiosos han encontrado para matanzas menos simbólicas. La alteridad es amenazante y frente a ella, muchos se sienten en la disyuntiva de matar o morir.
La alteridad última surge cuando somos nosotros mismos quienes nos damos cuenta de golpe de que estamos frente a un otro que nos ve como tales. Cuando sorprendemos en alguien esa mirada ajena que está sopesando nuestros bienes, evaluando nuestra vida afectiva, juzgando nuestras elecciones y descalificándonos en cada una de estas áreas. Entonces se produce un estado de azoramiento por el cual nos damos cuenta de que nosotros también somos “el otro” para el resto de la humanidad y, en seguida, un estupor no menos profundo: la comprobación de que el observador es a su vez un otro, también tiene los pies del otro lado de una cerca en la cual, hasta ese momento, no habíamos reparado. Al menos, en lo que se refería a esa persona.
Entonces, somos nosotros quienes podemos vernos en la disyuntiva de matar o morir, que es una manera compleja de enunciar una verdad que los publicitarios conocen muy bien. “Mataríamos” por tener esas zapatillas que nos hacen correr más rápido y estar más a la moda; por tener ese auto que también nos hace correr más rápido y ser más atractivos para las mujeres; por obtener ese crédito hipotecario que me elevará por fin al status de dueños o incluso por ese shampoo que nos dejará el pelo espléndido sin recurrir a las artes de ningún peluquero.
Mataríamos por todo eso, sí. Pero también, por tener un millón de amigos.