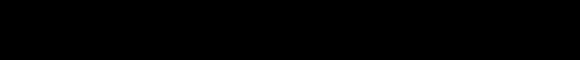¿Cuál es su equivalente en marca? Muchas veces escuchamos lo siguiente: ¿Cuánto es en años humanos? Hablando de perros, caballos o pájaros es común que se busquen comparaciones con las personas. ¿Qué edad tiene un caballo de veinte años? Comparar, pensar en términos de una escala que nos resulte familiar, puede ser muy instructivo. Para quienes estamos en comunicación, no hay escala más familiar que la de la marca. Todo (o casi, para no escandalizar) termina por mirarse desde un mismo lugar. Este “todo”, obviamente, incluye a la gente. Cualquiera está en condiciones de pensarse a partir de conceptos como: posicionamiento, imagen, ciclo de vida. Claro que la vida de “cualquiera” no nos compete. Las “marcas privadas” (la mayoría de nosotros) pueden ser apasionantes pero no son un fenómeno social. Es con famosos donde nos involucramos todos. Las “marcas públicas”. Hay variedad de “marcas públicas” y, por lo general, todas son generosas en su capacidad de enseñarnos algo. Algunas fueron esculpidas a mano por profesionales del marketing (por ejemplo, políticos), otras se formaron a partir de consejeros intuitivos; otras muchas se hicieron solas a fuerza de prueba y error. Todas, sin embargo, comparten una característica: INTENSIDAD. Las marcas y la gente pasan por procesos similares, pero es en las personas donde esos procesos se vuelven dramáticamente intensos. El paso del tiempo, la exposición; en definitiva la “cualidad humana”, desnudan los conflictos (y los éxitos) de una manera que, a veces, se nos escapa al hablar de marcas. ¿Cuál es su equivalente en marca? Es arbitrario, pero sospechamos (e intentamos probar) que un año de vida humana equivale a muchos años marca. A diferencia de las personas (envejecen, se enferman, etc), las limitaciones de una marca están más asociadas a quienes las manejan. Bien tratadas pueden arañar la eternidad. Con el presente informe, Savagliob TBWA inaugura una serie de artículos tendientes a desentrañar (con voracidad) cualquier fenómeno que pueda enseñarnos algo. Las “marcas públicas” son un número al que apostamos muchas fichas y vamos a dedicar, seguramente, varios capítulos. El tema de hoy: PERMANENCIA. ¿Por qué permanencia? No es el único tema (hay marcas fugaces muy redituables), pero es un tema importante. La permanencia es vital cuando pensamos en términos estratégicos. Nuestra elección de hoy atravesó la prueba más ácida que pueda imaginarse: Permanecer, en un país feroz contra quienes lo intentan. SEÑAS PARTICULARES: TRANSGRESORA BRUTAL ¿Hasta cuando se puede ser sexy? Alrededor de los cuarenta años, Brigitte Bardot se miró al espejo y dijo: “Basta para mí”. Terminaba de filmar la que sería su última película cuando, después de observarse cuidadosamente, decidió salir de pista. ¿Qué vio? Decididamente no vio arrugas (por lo menos, ninguna significativa). Tampoco estaba excedida de peso. Es más, para esa época, BB (como se la conocía universalmente) todavía era una de las mujeres más bellas del planeta. La incipiente madurez le sentaba bien. En su camarín, después de filmar la última toma, lo que BB vio reflejándose en el espejo fue su posicionamiento. Un conocido modisto dijo: “Después de los 25 años, una mujer no puede usar minifalda. Puede salir desnuda y enloquecer al mundo. Sin embargo, la minifalda tiene una edad límite. Pasada esa edad no queda bien. Desentona”. Como la minifalda, el mito BB era una mezcla de sexo, liberación y frescura adolescente (adolescente desde la “explosión de hormonas” y no desde la inocencia o la ingenuidad). Una combinación bien expresada por la palabra salvaje. La experiencia, la madurez; tienen poco que ver con lo salvaje. Un territorio salvaje es, ante todo, un espacio no caminado. Cuando el hombre pasa y coloniza, el espacio se doméstica. Filosóficamente, podrá (el territorio) luchar y hasta recuperar su condición. Pero la virginidad ya fue atacada. Al observar su belleza “colonizada por el tiempo”, BB entendió las causas de su éxito y las limitaciones del mismo. ¿Pudo haberse reciclado? María Callas decía: “Terminamos por odiar el don que Dios nos lega”. BB no intentó reciclarse. Un poco porque adhería a la frase de Callas, mucho porque entendió que se trataba de una tarea tortuosa y con bajas probabilidades de éxito. Lo que ocurrió después con su figura, marca la diferencia que existe entre sostenerse y mantenerse vital. Hay muchos famosos que se sostienen y pocos que se mantienen vitales. Sostenerse es bastante sencillo. Por ejemplo, los grandes monstruos de la historia del cine (Sophia Loren, Paul Newman, Elizabeth Taylor) se sostienen. Son guardianes celosos de su propio pasado. Casi no tienen lugar en el escenario actual. Objeto de homenajes, participantes activos en obras de caridad, empresarios ligados a la industria del perfume, protectores de los animales; las grandes figuras dejaron de ser marcas. Son reflejos de marcas. Envases. La vitalidad, muy por el contrario, está ligada al poder. Un poder real aquí y ahora. La posibilidad de recibir un Oscar y no un premio a la trayectoria. ¿Qué ocurre con figuras como Gassman, Alcón, Aleandro? BB, Sophia Loren, Elizabeth Taylor; son símbolos. Aunque lo sean, no pensamos en ellos como talentos. Su fama eclipsa la dimensión humana y no está anclada a una cualidad específica. Gassman, Alcón, Aleandro; son reconocidos por su talento. Son profesionales, actores; instrumentos más que personajes u objetos de consumo. Portan una fama con códigos distintos. En ellos, la permanencia está ligada a la evolución y el crecimiento. Para los símbolos el reciclaje es tan complejo que, muchas veces, el talento ocupa un lugar secundario. BB no era buen intérprete y, por tal motivo, parece lógico que su carrera se apagara con el paso de los años. En otro lugar, Sophia Loren demostró un talento notable para la actuación (ganó un Oscar a los veintitantos años), mantuvo su imagen (sigue siendo un mujer bellísima después de los sesenta); pero igualmente no pudo. Aunque nos ciega la perspectiva (como un catalizador, la fama acelera o retarda los procesos), para los famosos la vitalidad no pasa de los diez, excepcionalmente los quince años. No estamos hablando de recuerdo, cariño o nostalgia. Como señalamos más arriba, estamos hablando de poder. Todas las figuras nombradas fueron poderosas y estuvieron en el “ojo del huracán”. ¿Se trata de un proceso natural? Resulta cómodo explicarlo por el lado de la decadencia y el envejecimiento. Pero no es del todo verdad. La observación nos depara sorpresas. A nivel internacional, Madonna es un buen ejemplo de reciclaje y preservación de marca. Claro que (de nuevo el tema de la perspectiva) el total de su carrera apenas supera los quince años (está en el límite de la teoría: “Diez, a lo sumo quince”) y sus intentos por convertirse en actriz (mudarse a un territorio más estable) no vienen del todo bien. Curiosamente, uno de los casos más notables en materia de reciclaje es bien criollo. ¿Por qué curiosamente? Aunque suene a generalización, ya mencionamos que los argentinos somos poco amigables con quienes tratan de perdurar. Tenemos escasa memoria y devoramos a nuestros ídolos (salvo que, prudentemente, mueran jóvenes). Hace poco, en una entrevista, alguien le preguntaba a la nieta del actor cómico Luis Sandrini si le “pesaba el apellido”. Con irreprochable sinceridad, la joven contestó que, para su generación, se trataba de un apellido casi desconocido. Sin embargo, a la memorable lista de inventos argentinos (el dulce de leche, la biróme, el colectivo), podríamos agregar uno de los casos de marketing (pocas veces visualizado como tal) más interesantes de la historia. Para entender el caso en su total dimensión, hay que empezar por lo siguiente: 1941. En 1941 Perón y Evita no se conocían el uno al otro (tampoco habían alcanzado relevancia). La segunda guerra mundial estaba en curso y nombres como Kennedy, Marilyn Monroe, Che Guevara o Castro ni siquiera asomaban su cabeza en la arena pública. Es decir, seríamos generosos al decir que la historia “grande” del siglo veinte estaba en pañales. La realidad es que no estaba. Por entonces, un rubia joven (no más de catorce años) debutaba en cine como protagonista. De la noche a la mañana, se convertía en la razón principal de un éxito sin precedentes y lanzaba al mercado una de nuestras marcas más constantes y vitales (cierto desgaste actual no le resta mérito). El nombre de la película: “Los martes orquídeas” La marca: Mirtha Legrand. A sesenta años de su lanzamiento, la marca Mirtha Legrand mantiene una vitalidad notable. Es un icono reconocible y hasta tiene extensiones de línea (su hija en el presente y, seguramente, algunos de sus nietos en el futuro). Pasada la barrera de los setenta (en un país donde se envejece a los veinte), todavía es considerada una “diva de la televisión” (no la número uno, pero una diva al fin). Semejante estrategia no fue progresiva. La marca Mirtha Legrand figuró entre las diez personalidades más reconocidas de los cuarenta, los cincuenta, los sesenta, etc. Ya llevaba varias tapas de revista cuando Perón y Evita se encontraron. Su nombre era materia de conversación en las peluquerías mucho antes de que llegara la televisión. ¿Un figura querida? Puede ser en parte (aunque muchos lo discutirían), pero difícilmente se encuadre o explique a partir de esa concepción. La definición de figura poderosa le cuadra mejor. Asombra su capacidad para mantenerse “combustible”. Como toda marca vital, sigue irritando y generando polémica. No es, necesariamente, un símbolo que miramos con nostalgia o cariño. No nos recuerda nada ni está asociada a una época especial (tampoco tiene un talento específico). Pelea más por el Martín Fierro que los premios a la trayectoria. Preserva un notable nivel de poder que la ubica en carrera. Muy pocos rescatan su pasado (fue una figura clave del cine latinoamericano) y la mayoría cree que nació almorzando. Sin embargo, todos (en una generosa extensión etaria y social) podríamos definir su tipo y anotar en un papel alguna de sus señas particulares. Su generación desapareció y la siguiente apenas sobrevive. En el medio, Mirtha Legrand (un nombre que, como las marcas, fue inventado por un representante y no es real) se las arregló para mantenerse vital a pesar del país y las circunstancias (pensemos en las cosas que pasaron durante sesenta años). Obviamente, no es un símbolo seguido o rescatado por los jóvenes; pero tampoco es el reflejo de una marca. Un envase. Tiene un lugar por lo que es y no por lo que hizo o fue. ¿Qué enseña el caso? Básicamente dos cosas:
- La importancia de contar con rasgos reconocibles y constantes.
- La importancia de conocer en profundidad el propio posicionamiento.