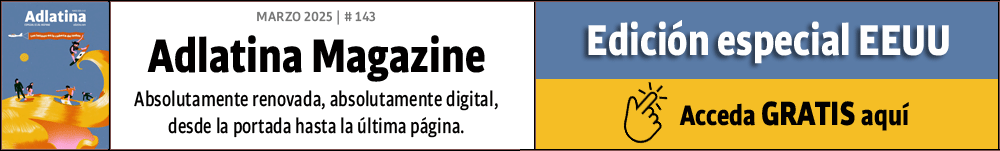Hace unas pocas semanas, durante las 2° Jornadas de
Si el ComFeR, el organismo de regulación del contenido de los medios audiovisuales, fuese tan celoso de sus obligaciones como lo es
La publicidad supo conquistar una buena imagen en los últimos treinta años, debido básicamente a la calidad del espectáculo, el uso del humor, los efectos especiales que encantan a los jóvenes, la variedad de recursos y técnicas, y también por los servicios que presta no sólo en el sector comercial, sino también en el social, ayudando en la difusión de causas de bien público.
Preservar esa imagen debería ser una permanente preocupación de los anunciantes, las agencias y los medios, porque de lo contrario los excesos, cuando son rechazados por el público, y motivan la intervención de las autoridades, suelen provocar sanciones más severas y a menudo inapelables.
He calificado a algunos de esos desbordes de pecados, con el ánimo de llamar a una reflexión para mantener, y si es posible aumentar, la buena imagen de la publicidad. No menciono casos particulares, con una sola excepción, porque, como suele decirse, se denuncia el pecado pero no el pecador.
-Trasgresión innecesaria y ofensiva. Hay en la publicidad actual una inclinación a la trasgresión, que en el campo internacional Benetton llevó a su mayor climax hasta que, asediada por denuncias y reclamos, la firma italiana se vio obligada a despedir al creador y comenzar una nueva etapa. La trasgresión moderada, y sazonada con humor, es un recurso efectivo, incluso simpático; los excesos, en cambio, pueden ofender al público y dañar a la marca que la usa. En el fondo, abusar de la trasgresión no es sólo una prueba de irresponsabilidad, sino también de pobreza creativa.
-Discriminación. La publicidad argentina discrimina a los mayores de cuarenta. La mayor parte de los anuncios, en especial los que se emiten por medios audiovisuales, están dirigidos a los jóvenes. Emplean códigos, términos y formas narrativas que quedan fuera del alcance de los mayores. Incurren en este pecado incluso productos que los tienen entre sus potenciales.
-Exceso de volumen. Es bastante común que los canales suban el volumen del sonido de los comerciales, y también de las promociones de sus programas. Esta práctica obliga al televidente a usar el control para bajarlo, gesto riesgoso porque el aparatito es responsable de la práctica del zapping. Nadie autorizó un abuso de confianza que en Italia, por ejemplo, obligó a las autoridades a intervenir con la amenaza de multas a los infractores.
-Saturación por repetición. En el cable, los anuncios son más intrusos que en la televisión abierta, porque el espíritu inicial del sistema fue permitir ver los programas sin interrupciones comerciales. En último caso, la publicidad debería limitarse a las puntas de los programas. Pero más allá de interrumpir varias veces la proyección de largometrajes, es frecuente ver dos y hasta tres veces el mismo anuncio. Insisto: no se trata de distintos mensajes de una misma marca, sino del mismo anuncio de la misma marca. La misma historia una y otra vez.
-Groserías, malas palabras. Nadie pretende, a esta altura, que la publicidad eduque. Pero no debe anular los esfuerzos que, en ese sentido, hacen padres y maestros. De nuevo, son los programas los principales pecadores en este aspecto, pero la publicidad está obligada a hacer mejor letra, porque las infracciones que comete pueden volverse contra ella y contra las marcas que la pagan, como un boomerang.
-Abuso de
-Eclipse del producto o servicio. El vuelco de la publicidad hacia el espectáculo y el entretenimiento en general resulta beneficioso, porque en el fondo constituye una compensación a los lectores y televidentes que están obligados a ver anuncios de productos que no pueden o no quieren comprar. Pero cuando los artificios del mensaje o el lucimiento de sus autores distraen demasiado, al punto de dejar en un segundo o tercer plano al producto, se incurre en un derroche inadmisible. Experiencias como la realizada el año pasado en España, Insomnia05, demuestran que la gente recuerda escenas completas de los anuncios, pero olvida los nombres de las marcas que pagaron la factura.