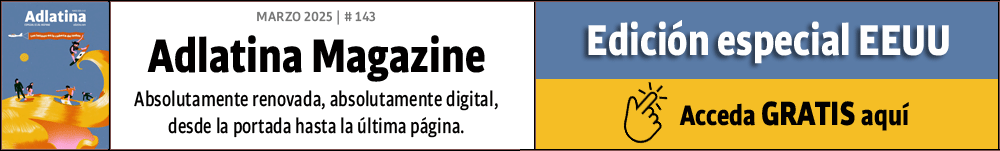Hace unas semanas se entregaron los premios del Concurso Lenguaje Audiovisual, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ) y parte del Programa Lenguaje Audiovisual, con el patrocinio de Unilever, Villavicencio y Aguas Danone.
Participaron solamente alumnos de las instituciones educativas cuyos docentes habían asistido al curso de capacitación “Análisis y uso creativo del lenguaje audiovisual”, llevado a cabo en seis jurisdicciones educacionales de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
Cada grupo de alumnos, cursantes del 2° y 3° ciclo y el polimodal, debió elegir un anuncio televisivo (fueron más de veinte, aunque varios grupos coincidieron en los de Ala, Quilmes, Legítimo, Telefónica y Adidas ), y redactar con la guía de sus maestros un breve “ensayo” de dos carillas con su percepción del contenido de programas y anuncios, y de películas cinematográficas.
Los ganadores de cada categoría (y de cada uno de los tres ciclos educativos comprendidos) recibieron como recompensa un televisor y un reproductor de DVD para sus respectivas escuelas. Además se hicieron acreedores, individualmente, a un pase libre, por año, para concurrir al cine en cualquier Espacio Incaa del país.
Para cada categoría se designó un jurado. El correspondiente a publicidad lo integramos Andrea Suez, Luis María Hermida y quien escribe. Los trabajos sobre cine fueron juzgados por Inés Dussel, de Flacso; el director Manuel Antín y Fabián Blanco, gerente de Fomento del Incaa. Como jurados de televisión estuvieron la periodista Mónica Gutiérrez, el actor Gastón Pauls y Alberto Quevedo, de Flacso.
La ficción y la realidad
Debo comenzar por decir que celebré la creación del programa, porque desde hace más de veinte años vengo insistiendo en que es absolutamente necesario enseñar a los chicos a relacionarse con los medios, la televisión en especial, desde la escuela primaria.
La televisión no tiene la obligación de educar, y lo mismo sucede con la publicidad; pero lo menos que se les puede pedir a ambas es que programas y anuncios no se desentiendan de su enorme responsabilidad, sobre todo ante los más pequeños e indefensos; y eviten minar las enseñanzas que con tanto esfuerzo realizan
padres y maestros.
Educar no significa prohibir. Recomendar a un chico que no vea un programa es tentarlo para que lo vea, más todavía si es el tema de conversación de sus amigos. Lo aconsejable es destinar algún tiempo, en clase, a hablar sobre los programas más vistos, haciéndoles ver a los alumnos la diferencia existente entre la ficción televisiva y la realidad cotidiana.
Explicarles que, por ejemplo, los padres simpáticos y a menudo permisivos que muestran algunos programas no son reales, que responden a las convenciones de un guión redactado para ganar espectadores, y que poco tienen que ver con las alternativas verdaderas, casi siempre menos agradables, de la vida cotidiana.
Pero para esto los maestros, muchos de ellos fuertes críticos de la televisión (y de la publicidad), tienen que interesarse por los mismos programas que ven sus alumnos, y capacitarse para analizarlos con ojo crítico, sin prejuicios, para poder dialogar con competencia y autoridad con sus alumnos, que se cuentan entre los mayores adictos al medio. Lo confirman las estadísticas: los chicos dedican más tiempo viendo televisión y publicidad televisiva en sus hogares, incluso en horarios de protección al menor, que el que pasan en la escuela.
Los chicos no ven lo mismo
Desconozco si programas como Lenguaje Audiovisual, o parecidos, se imparten en escuelas e institutos de otros lugares del país. Para mí, al menos, fue el primero; y una experiencia nueva.
Comienzo por dejar constancia de que hubo una llamativa coincidencia de los tres jurados de publicidad, que trabajamos separadamente leyendo y calificando decenas de trabajos, antes de reunimos en las oficinas del Incaa para elegir por unanimidad a los distinguidos.
En segundo término, me parece importante consignar brevemente algunas observaciones de los alumnos, porque de alguna manera son, en su modesta proporción, indicativas de cómo ven los chicos y adolescentes la publicidad.
¿Sabemos realmente, a pesar de las investigaciones realizadas, cómo perciben los programas y los avisos? Tengo mis dudas. Los chicos se fijaron en cosas que nosotros, los adultos, pasamos por alto. Por ejemplo, uno de los grupos elogió el hecho de que el anuncio elegido se hubiese filmado en exteriores, “algo poco habitual en los tiempos que corren, pero que sería bueno rescatar”; otro, siempre de los más chicos, concluyó que el anuncio de una leche para bebés era mentiroso, porque la mejor es “la de la mamá”.
Un tercer trabajo hacía notar sagazmente que el producto en cuestión se agigantaba en la pantalla, superando netamente su tamaño real, con el propósito de causar una más fuerte impresión en los televidentes.
El recurso de la “identificación” fue considerado “patético” (?) por un grupo de alumnos, mientras que otro cuestionó seriamente una publicidad en la que uno de los personajes, un discapacitado, era presentado “como inútil y motivo de risa”. La publicidad es menos transgresora que los programas, pero tampoco está libre de culpa y escuchar las críticas debe ser parte de su conducta profesional.
Claro que no era fácil saber cuánto influyeron los maestros en las opiniones de los alumnos, salvo en algún caso en que fue fácil detectar fuertes prejuicios de tipo ideológico acerca de la actividad publicitaria en general, poco probables en el análisis infantil de un anuncio en particular. La mano de los docentes se notó, mayormente, en el uso del vocabulario especializado, a través de términos como “estereotipo”, “target” e “imagen polisémica”, entre otros. Y hasta en los pseudónimos: uno de los grupos eligió el de “Orson Welles”.
En los casos de alumnos del polimodal, los juicios estaban acompañados por consultas a enciclopedias y diccionarios, y hasta citas de algunos autores improbables ( ¿cuántos adolescentes oyeron siquiera mencionar a Roland Barthes?) Los trabajos de este nivel superior, además, estaban mejor organizados y contenían opiniones sobre casting, música, imagen, efectos especiales y estructuras narrativas, aspectos del lenguaje audiovisual estudiados por los docentes en el curso y transferidos a los alumnos como requisitos de los trabajos.
Muchos trabajos de los participantes de menor edad confundieron publicidad y propaganda. Sin embargo, el capítulo de la cartilla utilizada por los maestros, titulado “El lenguaje del discurso publicitario”, siempre se refiere a la publicidad y explica que ésta, “como forma de comunicación masiva, se construye a partir del deseo y la persuasión. Su discurso se organiza en un entramado de texturas diferentes, donde convergen actividades, disciplinas y artes con el objetivo de configurar una buena promesa”.